 Ver video
Ver video
La esperanza de vida de los habitantes de Bogotá es de 78 años, la mayor del país. El tópico dice que cuando se ronda esa edad acosa la enfermedad, acecha la soledad y se fuerza el recuerdo. Pero la vejez no se agota en los padecimientos. También es una forma de asumir el mundo. La ambición y la angustia de lo que está por venir se desvanece y, en esa especie de liberación, la vida aflora con honestidad.
EDUARDO RESTREPO

La mujer, que ronda los 70 años, cree que su hijo no la visita porque no la quiere. Ya le han contado varias veces que él murió, pero luego de un luto rápido y repetitivo lo olvida. Esa tarde pasó como un fantasma por el camino de piedra y tierra que transita todos los días pero que apenas puede reconocer. El pelo blanco, el gesto angustiado, las manos agarradas tras la espalda.
Seguir leyendoLa mujer, que ronda los 70 años, cree que su hijo no la visita porque no la quiere. Ya le han contado varias veces que él murió, pero luego de un luto rápido y repetitivo lo olvida. Esa tarde pasó como un fantasma por el camino de piedra y tierra que transita todos los días pero que apenas puede reconocer. El pelo blanco, el gesto angustiado, las manos agarradas tras la espalda.
Don Eduardo Restrepo, sentado en una silla de ruedas y con un pequeño shitzu dormido en sus piernas, la observó a través del vidrio de su ventana. Entre los 40 huéspedes alojados en Calucé, una finca en Chía donde acogen a personas mayores, muchas agobiadas por la demencia y el alzhéimer, él es uno de los pocos que puede recordar.
Al lado de la ventana de la cabaña de don Eduardo, donde vive junto a Teen (Adolescente), el perro, su compañía desde hace 5 años, hay un cuadro que su padre pintó cuando cayó enfermo. En el primer plano se ve la proa de un bote de madera encallado en la arena. Al fondo hay palmeras de 20 metros que rodean una cabaña montada sobre troncos que emergen del mar. En las paredes de la habitación están colgadas tres pinturas que retratan escenas similares a esa. Una de ellas lleva una inscripción: “Finca La Maparita, días felices”.
Don Eduardo Restrepo, hoy de 66 años, tenía 14 cuando empezó a pasar sus vacaciones en Bocagrande, una playa virgen en Tumaco adonde su familia llegó un día por error, engañada por un falsa postal hotelera. Allí descubrieron el paraíso.

A las 5 de la mañana, el único varón entre 4 hermanas se metía a las aguas violentas del Pacífico. Pescaba, y antes de mediodía volvía con la carga para el almuerzo. Las tardes las pasaba con sus hermanas y con los amigos que llegaban desde Cali, donde la familia vivía la mayor parte del año. En las noches salía a las discotecas del puerto a buscar turistas, algunas terminaban pasando la madrugada junto a él, en una cabaña que su papá le construyó para que la compañía de las muchachas no molestara a la madre.
Eduardo estaba imbuido en esos recuerdos cuando los ladridos de Teen cortaron el relato. Llegó a Calucé cuando el cáncer lo atacó por segunda vez y lo dejó con dificultades para moverse y para responder a algunas de las actividades cotidianas más primarias. Su madre había muerto, su padre estaba muy viejo ya, se había divorciado de sus dos esposas y sus hijos hicieron sus vidas en Estados Unidos.
En esa tarde de noviembre, el shitzu estuvo sentado sobre las piernas de Eduardo Restrepo, tapado con una cobija, mientras él leía un libro de Konrad Lorenz, un zoólogo que escribía sobre el comportamiento de los animales. Afuera de la sala del café caía un aguacero. Al lado, dos ancianas volvían sobre sus historias. Don Eduardo interrumpía la lectura cada tanto para oírlas. Entonces dijo que ya ha escuchado esos cuentos cientos de veces, pero que aún lo divierten, porque entre las malas jugadas de la memoria, sus vecinas terminan por ponerles un final distinto.






En esas pasó una de las enfermeras y Teen se desenvolvió de la cobija, se paró sobre las piernas de don Eduardo y saltó de la silla de ruedas. Se fue tras los pasos de la mujer, con un trote animado, mientras ella empezaba la ronda por las habitaciones de los huéspedes. Es una costumbre que tiene. La enfermera entra a los cuartos y mientras atiende, Teen juega con los inquilinos o los acompaña en calma.
Doña Leonor, ya fallecida, era una de las que visitaba. Tenía cáncer, alzhéimer y un dolor que solo menguaba con morfina. Pero cuando sus nervios se alteraban no permitía que la inyectaran. Solo hasta que llegaba Teen, ella se tranquilizaba y dejaba que le aplicaran el calmante. Eso sí, reconoce don Eduardo, por ciertos padecimientos, algunos huéspedes no quieren al perro. Entonces este se para en la puerta de sus habitaciones y espera a que la enfermera salga para retomar la ronda.
"Él sabe que es mío, y siempre está para dormir conmigo, pero al mismo tiempo está con todos. A algunos los ha acompañado hasta la muerte", dice.

**
La primera vez que don Eduardo vio a la muerte de frente era un adolescente. Estaba surfeando en el mar de Bocagrande cuando una corriente inesperada lo tumbó. Él cayó sobre su tabla y el impacto fue tan fuerte que uno de sus riñones estalló. Luego, en 2001, a los 50 años, le detectaron el primer cáncer de garganta, de tanto fumar, cuenta él mientras prende un cigarrillo Pielroja. “Los cigarrillos que me van a matar son los que me fumé antes, no los de ahora”, dice.
Entonces acababa de divorciarse de su primera esposa. El 11 de Septiembre, mientras veía la caída de las Torres Gemelas en el televisor, como en una alucinación, él se alistaba para empezar un tratamiento de quimioterapia que lo curó, pero que fue tan violento que tiempo después le despertó la leucemia.
“Esta enfermedad no es mortal pero tampoco se cura. Uno muere con el cáncer pero no de este cáncer. Y es el que me tiene acá".
Don Eduardo llegó solo a Calucé, y así estuvo el primer mes, hasta cuando una de sus hermanas llevó a Teen, que apenas era un cachorro. Es uno de los 30 perros que, calcula, lo han acompañado durante su vida. El primero lo tuvo a los 5 años, era un dóberman más grande que él, que lo dejaba montarlo como si fuera un potro.

Después de la muerte de cada uno de sus perros, cuenta, ha pasado por un duelo en el que todo lo que ve le hace recordar a su perro. Se repone tras unos meses y busca una nueva compañía. “Si Teen me llega a faltar, si es que no le falto antes, haría el duelo y buscaría otro perro”.
Este año, don Eduardo sufrió un infarto. Una ambulancia fue hasta Calucé y lo llevó de urgencia al hospital, mientras Teen, inquieto, se quedó varios días esperándolo. Desde ese episodio, el perro se unió más a él y cada vez que uno de esos vehículos llega a atender a algún huésped, ladra y da vueltas nerviosas.
**
Durante las fiestas de fin de año pasadas se celebró la novena navideña en Calucé. Don Eduardo tocaba la guitarra y algunos de sus vecinos cantaban y acompañaban los coros. Hace pocos días le propusieron que volviera a tocar en diciembre. Pero esta vez se negó porque de los que cantaron el año anterior, dice, tres ya no podrían volver a hacerlo por su salud, y otros dos murieron.
“Acá miro la vida pasar, la gente que llega y se va. Y al final uno se acostumbra a lidiar con la muerte”. En el tiempo que han vivido juntos, Teen ha engendrado dos perros que, como él, ahora rondan las habitaciones y acompañan a otros huéspedes.
CLARA INÉS PEDRAZA

El día en que cumplió 10 años, en 1936, vio por última vez a la persona que más amó. Clarita estaba interna por cuenta de una neuropatía que le deformó los huesos, y que desde entonces la ha obligado a enfrentar decenas de cirugías en las que le extirpan partes de su cuerpo para enderezar sus extremidades.
Seguir leyendoEl día en que cumplió 10 años, en 1936, vio por última vez a la persona que más amó. Clarita estaba interna por cuenta de una neuropatía que le deformó los huesos, y que desde entonces la ha obligado a enfrentar decenas de cirugías en las que le extirpan partes de su cuerpo para enderezar sus extremidades.
Apenas puede recordar sus primeros años en una finca en Chapinero, antes de cumplir 5 y ser conducida a los hospitales y hogares de beneficencia donde, desde entonces, ha pasado toda su vida. Su abuela era la única persona que iba a visitarla.
El 6 de agosto de 1936 la vio entrar a su cuarto, alta y elegante. Esa es la imagen que evoca cada día, y que vuelve a traer a los 91 años, en su silla de ruedas, en el primer lugar de un semicírculo de sillones distribuidos en el patio de una vieja casa de portones azules y paredes curuba en Madrid, Cundinamarca. Allí están sentados 17 ancianos, la mayoría de ellos dormidos todo el tiempo, asediados por distintos tipos de parálisis y de enfermedades que les impiden valerse por su cuenta.
De una viga de madera cuelga una jaula con dos pericos, uno celeste, otro amarillo. El silencio sería constante de no ser por ellos, y por los gemido que esporádicamente salen de algún anciano que, hundido entre sus recuerdos, jalados de una mente enferma, llama a su madre; o los gemidos de una mujer que puja intermitentemente, como liberando de a pocos un dolor que está adentro.

"Aquí me siento de lo más bien, ni aburrida ni nada. Yo no sé, vivo casi siempre así, alegre", dice Clara Inés Pedraza.
A esa casa llegó hace 17 años, luego de peregrinar por varios hogares más. Pasa la secuencia de los días sentada en ese patio, al frente de dos vitrinas en las que exhibe caramelos y galletas que le vende, sobre todo, a las enfermeras y a los estudiantes del colegio que queda en esa cuadra y que, de vez en cuando, van a visitar a los ancianos.
Antes de tener la tienda se ocupaba tejiendo. Como sus dedos habían perdido la forma natural, usaba dos férulas en las que engarzaba las agujas para bordar. Pero hace unos años, sus manos se quedaron sin fuerza, como descolgadas de sus muñecas. "Estoy viendo qué me invento, como un aparato, para ponérmelo y volver a tejer", dice.






Entre los 17 ancianos que habitan ese hogar de la fundación La Candelaria, junto a María de Jesús, que pasa el día coloreando mandalas, Clarita es la única con quien se puede sostener una conversación fluida, aunque para que ella escuche es necesario gritarle al oído izquierdo, porque ha perdido la audición y los audífonos que tiene están muy viejos y funcionan a medias.
“Sí me gustaría conseguir un radiecito para pegármelo a la oreja y volver a escuchar música, porque la grabadora que tengo es muy grande para montármela al hombro", dice y se carcajea.
Las fallas del oído fueron las últimas en sumarse a su lista de padecimientos físicos, que ya la han llevado a ser operada en los ojos, la garganta, la vesícula y el abdomen. Además de las decenas de cirugías que le han hecho en sus piernas y en las que, cuenta ella, le han metido grampas en los huesos, rodillas y pies.
-“Yo lo único que le pido a Jesús es que me dé fuerza y libertad para esto de estar enferma todo el tiempo”.

**
“Iba lo más de linda, estaba estrenando un vestido”, cuenta Clarita al recordar el momento en que vio llegar a su abuela, el día de su décimo cumpleaños. Llevaba una torta en sus manos. La compartieron y cantaron juntas. Estuvieron felices. Dos meses después de la fiesta, su abuela no había vuelto a visitarla. Clarita la echó de menos y preguntó por ella a las monjas con las que vivía. Entonces le dijeron, sin preámbulo ni detalles, que había muerto. “Ese día sentí una tristeza negra”.
Por esos mismos años, haciendo tareas, conoció a Teresa Jiménez, su gran amiga en el orfanato, con quien compartió la adolescencia hasta que también se fue. Se enamoró, se casó y tuvo hijos. Pero nunca dejó de buscar a Clarita, la ubicaba en los hogares a los que la trasladaban y allá llegaba, hasta el año pasado, cuando la visitó por última vez. Clarita recuerda que la vio enferma y desde entonces no ha tenido más noticias. “El esposo se le murió hace poco, tal vez la pena la mató”.
Este año nadie la ha visitado, y ha salido a la calle solo para ir al hospital. Su vida transcurre entre paredes, pero dice que no hay nada afuera que le interese. Entonces agrega que lo que la hace fuerte es la paciencia. Lo dice y al rato saca su antebrazo entre la ruana que la envuelve, para mostrar que tiene un reloj de plástico averiado en el que siempre son las 12.

Luego cuenta que el día más feliz de su vida fue en el que hizo la primera comunión. Tenía 15 años y estaba internada en el Hospital La Misericorida. Los médicos acababan de identificar la enfermedad que la obligaba a caminar de rodillas y ella acababa de terminar el catequismo con la mejor calificación del curso. Como premio, los doctores le compraron un vestido blanco que parecía de novia. El lugar se llenó de niños que, aunque no la conocían, llegaron a acompañarla. Hubo música, bailes y comida.
"Yo tengo muy buena suerte, tengo muy buena fortuna", dice conmovida por ese recuerdo.
FELIPE COIFFMAN

Sentados los cuatro en su casa, el doctor Felipe Coiffman y su esposa Fanny Fraind eran los encargados de hacerle entender a la muchacha que tenían al frente una verdad que apenas presentía, que le alteraba los nervios. Corrían los años sesenta y el médico intentaba explicarle que el señor de barba que estaba a su lado era quien la había dado a luz.
Seguir leyendoSentados los cuatro en su casa, el doctor Felipe Coiffman y su esposa Fanny Fraind eran los encargados de hacerle entender a la muchacha que tenían al frente una verdad que apenas presentía, que le alteraba los nervios. Corrían los años sesenta y el médico intentaba explicarle que el señor de barba que estaba a su lado era quien la había dado a luz.
En 1965, el doctor Coiffman hizo la primera cirugía de cambio de sexo en Colombia. A su consultorio llegó una paciente deprimida, a quien él identificó en riesgo de suicidio. Decenas de veces les había dicho a sus médicos que era un hombre, y la receta que recibía era que buscara marido para que le pasara la ‘chifladura’. Escuchó el consejo, contrajo matrimonio y parió una hija. Pero nada sirvió para calmar la angustia. En la Colombia de mitad de siglo XX, solo el doctor Felipe Coiffman entendió que al frente no tenía a una mujer, sino a un hombre con características fisiológicas femeninas.
Por las revistas científicas había conocido los procedimientos que ya se empezaban a usar en el mundo para hacer el cambio de sexo. Sabía que si no ayudaba a su paciente, nadie más lo haría en este país. Pero operar era un riesgo tremendo. Era necesario extirpar los senos y amputar la vagina para reconstruir un pene, y hacer eso era un delito que daba cárcel. También sabía que nadie le prestaría un quirófano para una cirugía que a la luz de la época parecía una locura.
Aun así, Coiffman se entregó a la labor de convencer al entonces director del hospital San Juan de Dios de Bogotá. “Es que eso no hay que curarlo”, le dijo hasta el cansancio, explicando que no estaban tratando a una persona enferma, sino simplemente a un hombre.
La intervención fue exitosa y luego de un tratamiento de hormonas, el cuerpo de su paciente lucía masculino, con pelo por doquier. Años después, la hija de su paciente iba camino a la adultez en medio de una angustia que no se explicaba. Sentía que había algo extraño con su figura paterna, y esa inseguridad le alteraba los nervios. Hoy Coiffman recuerda que fue más difícil hacerle entender a ella la realidad sobre su progenitor, que haber sido el pionero en esa operación. Y dice que si no hubiera sido por su esposa, “mi mano derecha y mi mano izquierda”, no habría sabido cómo explicarle.

**
Coiffman había llegado a Colombia a los 6 años, en 1932, cuando sobre su pequeño pueblo natal en Rumania (hoy territorio ruso), y sobre media Europa, empezaba a alzarse la sombra de Adolfo Hitler y de sus ideas asesinas. Su padre, judío como toda la familia, lo percibió antes de que comenzara el Holocausto, y entonces sentenció: “Aquí ya no hay esperanza”.
La esperanza la encontró en las oficinas diplomáticas de Colombia, uno de los pocos países que en Rumania entregaba documentos de ingreso sin ningún problema. Del viaje que duró 3 meses, en un barco alemán, apenas recuerda los cuidados de su madre para que él, incapaz de quedarse quieto, no cayera por la borda.

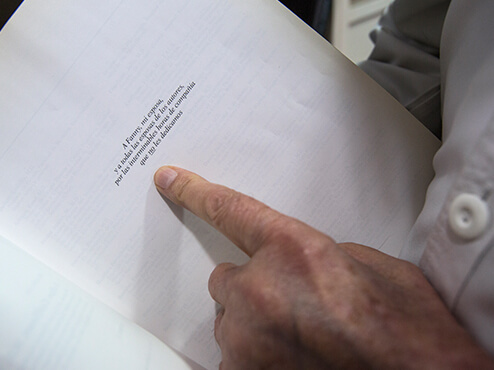



Desembarcaron en Ciénaga, sobre la costa Atlántica, y pronto tomaron rumbo por el río Magdalena. Llegaron a Tolima y luego partieron hacia Bogotá. Por esos tiempos, en paralelo, la familia de su esposa Fanny Fraind vivía un exilio similar desde Polonia.
De las noticias del ocaso de Europa se enteraron durante varios años por las cartas de un tío que se quedó. Pero cuando se construyeron los campos de concentración y comenzó la masacre, la correspondencia se interrumpió para siempre.
El 9 de abril de 1948, Coiffman, decidido ya a ser médico como si no existiera otra posibilidad de realización vital, recorrió las calles en llamas de Bogotá, recogiendo cuerpos, muertos y agonizantes, que se montaba al hombro para llevarlos a las desbordadas salas de urgencias. Quería salvarlos, pero entonces no sabía cómo. Cinco años después se graduó como uno de los mejores médicos de su clase en la Universidad Nacional y, dice, esa fue la mejor decisión de su vida.

**
Luego de reproducirse unas 50 o 51 veces, las células agotan su material genético y, en un proceso conocido como el ‘suicidio celular’, se programan para desaparecer, como si la naturaleza quisiera ponerle un límite a la existencia, explica el doctor Coiffman. Es por eso que él, a sus 91 años, no cree que alguien pueda vivir mucho más de 120.
Pero por esa certeza, el doctor Coiffman, cuya vida ha estado impulsada por el deseo de conocer y entender, no ha dejado de buscar la fuente de la eterna juventud. Hace dos años viajó solo hasta San Agustín, un pequeño pueblo en Estados Unidos donde, cuenta la leyenda, el conquistador español Ponce de León encontró ese elixir. El doctor se tomó un vaso de agua del mítico riachuelo, y luego observó, incrédulo, que los habitantes del lugar, la mayoría de rasgos indígenas, en efecto lucían más corpulentos y saludables que los blancos.
Hace 20 años, con la misma inquietud, había viajado junto a un alumno suyo hasta Vilcabamba, en Ecuador, una región conocida como el Valle de la longevidad, donde es común que sus pobladores superen los 100 años. Allí pudo analizar que, como en la región de Abjasia, en Ucrania, donde viven las personas más viejas del mundo, la gente lleva una vida sencilla, rodeada de montañas, tomando el agua directamente de sus ríos, sin filtros, y consumiendo los alimentos que ellos mismo cultivan.
“Es gente que no pelea con nadie, que le importa un comino que en la ciudad vecina haya industria o carros, que vive muy ligada a la naturaleza. Se casan entre ellos y se educan en lo básico, sin deseos de ir más allá”, cuenta.
Coiffman cree que mientras la mente funcione, y ni el olvido ni la demencia jueguen malas pasadas, mientras haya libertad para disponer del cuerpo, vale la pena vivir hasta edades avanzadas. Eso, en su caso, significa que lo hará mientras pueda recordar y escribir. Por su cuenta, pese a la resistencia de uno de sus tres hijos, firmó hace una década un documento en el que pide que, si llega a padecer una enfermedad terminal que le impida decidir sobre su propio destino, los médicos no intervengan para evitar su muerte.
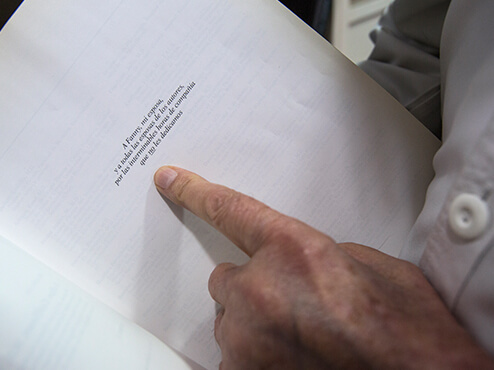
**
La estadística dice que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. “Desafortunadamente, contrario a lo normal, ella murió primero”, dice. Hace 6 años, a su esposa Fanny le diagnosticaron cáncer de ovarios, ‘el asesino silencioso’, le dicen, porque cuando lo identifican ya es muy tarde. Murió poco después.
En el amplio apartamento que compartieron, atestado de fotos familiares en las que aparece ella, Coiffman pasa el tiempo escribiendo sobre medicina, o en compañía de dos o tres empleados suyos que andan siempre merodeando, a los que trata con humor. “Elsa, tráigame un café, pero con poquito azúcar y con poquita cocaína, por favor”, le dice a una de ellas, una tarde de finales de año, sentado en su comedor.
Luego se para y camina hacia su biblioteca. Allí pasa la mano sobre los distintos tomos del Tratado Coiffman, el libro con el que se enseña cirugía plástica en gran parte de Hispanoamérica, su mayor satisfacción. Desde la primera de sus cuatro ediciones, publicada en 1986, no ha parado de trabajar junto a otros 200 cirujanos del continente para mejorarlo y actualizarlo. De hecho, su único anhelo, dice, es que tras su muerte se siga imprimiendo.

Coiffman agarra el primer tomo de la edición más antigua que conserva, lo abre en la primera página y repasa con el dedo una dedicatoria que escribió hace 40 años.
-“A Fanny, mi esposa, y a todas las esposas de los autores, por las interminables horas de compañía que no les dedicamos”.
HERMINIA VILLAMIZAR

Ya no había forma de resistir más, lo sabía. Era el momento de vender la casona esquinera, de balcón y patios. Herminia les comunicó a sus 5 hijos, y ellos le reclamaron. Que ahí vivieron los mejores años y que quedaron tantos recuerdos, ¿cómo va a vender? Pero que se lo dijeran a ella, la matrona, la que sostuvo el peso de lo que significaban esos muros sobre su lomo. ¿Es que acaso ella no iba a saber que ya era el momento?
Seguir leyendoYa no había forma de resistir más, lo sabía. Era el momento de vender la casona esquinera, de balcón y patios. Herminia les comunicó a sus 5 hijos, y ellos le reclamaron. Que ahí vivieron los mejores años y que quedaron tantos recuerdos, ¿cómo va a vender? Pero que se lo dijeran a ella, la matrona, la que sostuvo el peso de lo que significaban esos muros sobre su lomo. ¿Es que acaso ella no iba a saber que ya era el momento?
Ese había sido su lugar en Bogotá, a donde llegó desde Cúcuta junto a su esposo, Luis Alberto Serrano, cuando el hombre se ganó la lotería, y luego de tres días de juerga, se dignó a decirle que la suerte -ahora Herminia pone en duda si eso es la suerte- los había volteado a mirar para sonreírles.
Las fiestas de fin de año en la casona eran épicas. Herminia era la anfitriona. Alrededor suyo el marido, los hijos en distintas edades, los primeros nietos y todos los vecinos y amigos que pudieran caber en los 480 metros de los que disponían en el barrio Las Villas. Allí fue donde vivió en su carne el ejemplo de sus padres, el de llevar, con todas las de la ley, una casa familiar.
**

Don José Villamizar, su padre, era como el sabio del pueblo, el dueño de la despensa, de la que podía sacar cualquier cosa que le pidieran. Pólvora, gasolina y hasta medicinas que él mismo, a pura intuición, se atrevía a recetar. La madre era una mujer moderna, inclinada por las artes, la pintura, el piano y la bandola, resuelta “a progresar con el siglo”, cuenta Herminia.
La casa era tan grande y tan particular que tenía nombre propio: se llamaba Las Delicias. Allí dormía el cura que, junto a don José, eran los dos únicos conservadores que había en Cornejo, un pueblo de Norte de Santander, en los años previos a que se desatara la Violencia de los colores políticos. Sin embargo era tanto el respeto que había hacia su figura, que ningún liberal se metió con la familia hasta que, en 1946, llegó el día de las elecciones presidenciales.

En el pueblo solo hubo dos votos por Mariano Ospina Pérez, el candidato de los azules que derrotó a los rojos, que se dividieron los votos al no ser capaces de decidirse entre apoyar a Gabriel Turbay o a Jorge Eliécer Gaitán. Ante la victoria del godo, la furia liberal se desató sobre Las Delicias. Era obvio que esos dos sufragios habían sido marcados por el puño del señor Villamizar y del cura. En la noche, desconocidos dispararon contra la casa. No necesitaron una segunda advertencia. La familia abandonó el pueblo.
**






La casa de Las Villas tal vez fue la forma de revivir Las Delicias. Pero después de 40 años se había vuelto muy grande para ella. Su primera hija se fue en 1987, luego de haberse casado. En 1990, Herminia se cansó del mal carácter se su esposo y se divorciaron. Y en 2005 se fue el último de sus cinco hijos. Entre los vecinos, del grupo de 24 amigas del barrio que llegó a conformarse, y que se reunían en cada cumpleaños a celebrar, ya solo quedaban siete.
Herminia intentó llenar el espacio arrendando habitaciones a extraños. Recibió a un muchacho de Popayán al que llegó a sentir como un hijo. Pero también él se fue de su lado para armar su propia familia. Entonces la decisión de vender fue irreversible. Organizó un bazar de despedida para repartir todos los muebles y los corotos que había acumulado en décadas.

Así, en 2010, se fue a vivir a un apartamento pequeño, en un tercer piso en un conjunto de torres, al norte de Bogotá. Allí pasa la mayor parte del día cociendo en una habitación de 3 x 2 metros en la que dispuso su máquina. Durante el día ve a los vecinos cuando pasan por las escaleras y ella, desde su ventana, los saluda con la mano sin dejar de coser.
Su casa de Las Villas ahora es un edificio de oficinas. Cada tanto, Herminia vuelve al barrio para ir a misa en la Iglesia San Bartolomé, pero ya no reconoce a ningún amigo entre los asistentes.
humberto aparicio

El mayor Humberto Aparicio cabalgaba por la llanura como si le perteneciera. En las 6.000 hectáreas que conformaban la colonia penitenciaria de Acacías (Meta), él era el amo y señor. Cuando le asignaron esa comandancia encontró a los 400 presos como si fueran mendigos, raquíticos, como reos de un campo de concentración. Él los había convertido en cultivadores de caña, arrieros de ganado y cuidadores de cerdos, en sus trabajadores. La llanura era suya.
Seguir leyendoEl mayor Humberto Aparicio cabalgaba por la llanura como si le perteneciera. En las 6.000 hectáreas que conformaban la colonia penitenciaria de Acacías (Meta), él era el amo y señor. Cuando le asignaron esa comandancia encontró a los 400 presos como si fueran mendigos, raquíticos, como reos de un campo de concentración. Él los había convertido en cultivadores de caña, arrieros de ganado y cuidadores de cerdos, en sus trabajadores. La llanura era suya.
El de ese día era un patrullaje ordinario hasta que sonó el estruendo y luego el gemido agonizante del caballo que se desplomó. El mayor y su uniforme impecable dieron contra el piso. La bala mató a la bestia, aunque iba dirigida al jinete. Eran los años ochenta y Aparicio estaba en el esplendor de su fuerza.
Ahora, cuatro décadas después, con 82 años, el miembro activo más viejo de la Policía sigue con las botas puestas. Las mismas de carabinero, con espuela, pesadas y brillantes con las que hace tronar a cada paso la madera pulida del viejo edificio de cuatro plantas de estilo afrancesado que es como su palacio en el centro de Bogotá. Es el museo de la Policía donde, en medio de las reliquias recuperados a la mafia, como la ropa que vestía Pablo Escobar cuando fue asesinado, la Harley Davidson con acabados de oro de El Arete, y un arsenal de 400 armas distintas, él, su director, parece el activo más preciado.

La del Llano no fue la única vez que intentaron matarlo. En los setenta, con una boleta de apresamiento falsa, se hizo encerrar en la cárcel La Modelo como un preso más. Eran épocas de revueltas e intentos de fuga, y de la influencia dominante del M-19 en los patios de la cárcel. Él quería saber cómo funcionaba el penal desde adentro.
A los cinco días sacó un papel escondido, la resolución que lo había ordenado como el nuevo director del centro penitenciario. Lo presentó a los guardias sorprendidos, se abrieron las rejas y salió de los calabozos directo a su nuevo despacho. En cuestión de meses ordenó el lugar, y de paso se ganó enemigos.
En una madrugada de 1980, el mayor conducía de su casa a la cárcel cuando, desde detrás de un cúmulo de pinos salieron los disparos. La carrocería del vehículo atajó las balas y apenas unas esquirlas lo hirieron en la cara. El M-19 se reinvindicó el atentado contra el ‘tirano Aparicio’ que así, herido, llegó hasta la cárcel a seguir despachando.






Las hazañas del mayor son interminables y él las suelta una tras otra, sin parar. Fue comandante en casi todas las regiones del país. Creó la primera unidad de policías motorizados en Colombia y recibió bajo su mando a las primeras mujeres que se graduaron como uniformadas. También fue el fundador de la aviación de la Policía, de la que él mismo fue piloto, solo porque quería seguir los pasos de Pedro Infante, su ídolo desde que lo conoció en Cali a los 14 años, y que murió en un accidente aéreo.
De hecho, una foto autografiada del cantante es la única distinta a la de su esposa que guarda en su despacho, entre cuadros de los próceres de la Independencia y de los cientos de oficiales que han comandado las diferentes unidades de la Policía, a quienes él repasa a ojo para confirmar que conoció a muchos de los que ya murieron, o que fue instructor de otros tantos que siguen vigentes, como el general retirado Óscar Naranjo.

Hace 40 años, al mayor Aparicio, luego de no ascender a coronel, le correspondía retirarse de la Policía. Pero el entonces ministro de Defensa, el general Fernando Landazábal, lo apreciaba tanto que no lo permitió. Para evitar que se retirara, como lo ordena la norma castrense, creó un escalafón distinto en la institución, al que catalogó de complementario, y en el que solo está el mayor Aparicio.
Por esa jugada es que no se ha podido quitar el uniforme. Un pantalón verde olivo de 58 años, confección alemana, y unas gafas de piloto. Las botas de carabinero y la Cruz de Boyacá sobre la chaqueta, la única medalla, entre las 150 condecoraciones que ha recibido, que siempre usa. Son tantas que si se las pusiera todas terminaría con medallas colgadas hasta en la espalda.
**

Un grupo de 36 policías treintañeros que hacen el curso para oficiales llegó hasta el museo, en una actividad académica. Entonces el mayor Aparicio salió a recibirlos y con un grito sostenido les ordenó que formaran en uno de los patios del palacio. “Los policías tienen que ser elegantes hasta para pecar”, dijo en medio de un discurso que terminó en aplauso.
-“¿Cuánto diera por volver a mandar la tropa? A veces quisiera ir a morirme a un puesto de Policía en un pueblo abandonado”, dice.
Lo natural es que a todos les llegue su carta de retiro. Pero el mayor Aparicio sigue esperando.
Textos: Jaime Flórez
Fotografía: Juan Carlos Sierra