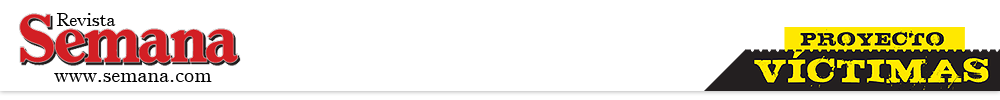LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO
“Esto hay que hacerlo bien y lo estamos haciendo bien”
Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, enfrenta el reto de coordinar a 42 instituciones del Estado y cientos a nivel local.
SEMANA: ¿Qué balance hacen de este año largo de aplicación de la ley?
PAULA GAVIRIA: Hay temas de un nivel político trascendental, que tal vez no valoramos suficientemente. Primero, estamos hablamos de que hay conflicto armado. Segundo, estamos reconociendo dentro de las políticas públicas a las víctimas como eje central de la actuación de todas las entidades territoriales y de 50 entidades a nivel nacional. Eso no tiene precedentes en la historia de Colombia, y tampoco en otros países. Tercero, la activación de esta política, y el eje fundamental de la participación de las víctimas como sujetos participantes en las decisiones de la ley, ha generado que otras políticas públicas y otros temas se dinamicen.
SEMANA: ¿Por ejemplo?
P. G.: Por ejemplo, la Ley de Víctimas da unas funciones muy claras a las gobernaciones, obliga a planear con unos términos muy específicos y a generar instancias de coordinación en unos tiempos perentorios y eso genera que hoy tengamos 1.135 comités de Justicia transicional y 1.010 planes de acción territorial. Ninguna vez en la historia de Colombia se había generado una planeación con ese detalle.
SEMANA: ¿Están financiados esos planes, tienen el compromiso de las autoridades locales?
P. G.: Nos estamos dando cuenta de que la mayoría de entidades territoriales tiene más necesidades que capacidades. Viene el análisis de esos planes y la decisión de acompañarlos de manera diferencial donde haya mayores necesidades.
SEMANA: ¿De cuántas víctimas estamos hablando?
P. G.: Estamos hablando de más de 5 millones y medio de víctimas, de las cuales el 79 por ciento corresponde a desplazados.
SEMANA: ¿Cuántas a partir de la ley?
P. G.: Hay dos formas de verlo. Las víctimas que se generaron de 2011 hasta 2013 y las que hemos reconocido a partir de la aprobación. Empezamos a reconocer víctimas a partir de mayo de 2012. Encontramos dos cosas. Primero, una serie de solicitudes que tenían Acción Social y la Comisión Nacional de Reparación sin resolver del decreto 1290. De Acción Social había casi 300.000 solicitudes que se volvieron como 234.000 víctimas.
SEMANA: ¿Han subido el nivel de inclusión?
P. G.: Era del 63 por ciento y pasamos al 86 por ciento. Desde que empezaron los criterios de valoración, en mayo de 2012, nos llegaron 263.000 declaraciones. De esas incluimos 201.000 víctimas para un total de 536.000 al 31 de diciembre.
SEMANA: ¿Y las víctimas de bandas criminales?
P. G.: La decisión que toma el gobierno es que a todas las víctimas, sin importar el autor, se les brinda ayuda humanitaria inmediata: alojamiento, alimentación, kits de salud.
SEMANA: Pero no las incluyen en el registro. La Corte Constitucional les hizo el reclamo…
P. G.: Cuando se nos empiezan a vencer los términos de ley para incluir o no estas víctimas, y no tenemos una decisión, nos toca no incluirlas, porque tenemos que actuar administrativamente, no somos juez. Hemos incluido 4.730 víctimas de bacrim y las solicitudes son 12.165. Estas primeras han sido incluidas principalmente en razón de decisiones judiciales. Yo veo personas que sufren. El Congreso fue quien determinó que no se incluían víctimas de delincuencia común, y mientras sigamos entendiendo que las bandas criminales no son grupos organizados al margen de la ley, pues habría que reformar la ley o tomar una decisión en el Comité Ejecutivo.
“las víctimas son la representación de todo lo que hemos sufrido, pero también de la berraquera, la recursividad”
SEMANA: ¿Cómo va a ser la participación de las víctimas?
P. G.: Muchas víctimas se han organizado. Tenemos inscritas casi 2.500 organizaciones. Las organizaciones de víctimas están reclamando a las defensoras de derechos de las víctimas una mejor representatividad. Hoy encuentras en cada comité de Justicia transicional a las víctimas participando y al alcalde rindiéndoles cuentas. Eso abona terreno para la construcción de la paz. Y produce unas dinámicas nuevas que también generan riesgos.
SEMANA: Hay críticas sobre la lentitud en la definición de los criterios de participación.
P. G.: La ley previó que se definieran unas reglas de juego de la participación a través de un protocolo. Encontramos representaciones muy valiosas de población desplazada. La ley previó mecanismos como la rendición de cuentas de los representantes y la rotación: los elegidos no pueden estar por más de dos años. Esto genera cambios que a veces no son fáciles de aceptar. Las víctimas de otros hechos victimizantes no están tan organizadas. Entonces empieza esa lucha por la representación, esa lucha democrática que ha sido difícil, pero ha sido hermosa. Nos tomó más tiempo del que hubiéramos querido, pero creo que no hubiese podido ser de otra manera.
SEMANA: En sus balances ha enfatizado los números, la cantidad de víctimas reparadas…
P. G.: Hay que extirpar del imaginario de los colombianos y de las mismas víctimas esa visión de ellas como personas decaídas, deprimidas. Son la representación de todo el dolor que hemos sufrido, pero también de la berraquera, la recursividad. Por otro lado, la cifra de reparación corresponde a 158.000 personas y eso es importante. Pero más aún lo son las 100.000 personas con las que nos sentamos a conversar como Estado para planear juntos cómo es su futuro, y cómo el Estado puede acompañarlas.
SEMANA. Pero si reparar a 5,5 millones de víctimas no tiene precedente, hacerlo individualmente…
P. G.:La reparación a la población desplazada tiene que ver con un tema más colectivo y de hogar. La apuesta del gobierno y lo que vamos a empezar a implementar de manera decidida y estratégica es la política de retorno o reubicaciones. Para este año tenemos como meta mínima 17.000 hogares a los que vamos a acompañar al retorno, y el próximo año, mínimo 20.000.
SEMANA. ¿Y la seguridad?
P. G. En ningún momento el gobierno va retornar a un grupo familiar o una comunidad si no hay condiciones de seguridad.
SEMANA. En muchas regiones hay un desfase muy grande entre lo que dice la ley y lo que el Estado local puede o quiere hacer…
P. G. Por eso el gobierno no va a arriesgar a ninguna comunidad a través de la estrategia del retorno. No queremos equivocarnos, ni hacer retornos falsos, ni fallidos. La otra escala es la de las reparaciones colectivas. Si se logran hacer bien, van haciendo avanzar la ley hacia procesos de reconocimiento y recuperación social masivos. Tenemos casos como el de la Universidad de Córdoba, los periodistas, los organizaciones de derechos humanos de mujeres o el de los sindicatos.
SEMANA: ¿Cuántas personas trabajan en esto?
P. G.: Son aproximadamente 2.000 entre las tres unidades: Víctimas, 1.500; Tierras, unas 500, y Memoria Histórica, 100.
SEMANA: ¿Y en plata? Casi la mitad del presupuesto se fue en atender víctimas nuevas.
P. G.: La inversión en 2012 fue de 912.000 millones de pesos; la ayuda humanitaria fue de unos 700.000 millones. Construimos un modelo de atención, asistencia y reparación integral, donde, con 300 personas en 86 puntos de atención, nos sentamos con esta persona y empezamos a mirar sus necesidades.El año pasado en puntos de atención recibimos a 2 millones de personas. Por teléfono, a 3 millones. Estamos buscando que haya una conexión directa con el plan de reparación, para romper este ciclo de la dependencia en la ayuda humanitaria.
SEMANA: Aun así, la ley no basta para responder a las necesidades de la reconciliación…
P. G.: Necesita que otras políticas se activen: convivencia, resolución pacífica de conflictos, fortalecimiento de la Justicia, jueces de paz, juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas, que garantizan que las comunidades hagan un tránsito normal de resolución de conflictos. La gente todavía tiene mucho resentimiento la una con la otra. Puedes tener la mejor restitución, la reparación más integral, pero si estas tensiones siguen…
SEMANA: La verdad es clave en esto, pero no se ve que tenga mucho peso. ¿En qué está el Centro de Memoria Histórica?
P. G.: El Centro cuenta con un equipo que son de los mejores estudiosos del conflicto en Colombia, que tienen una tarea que es tener un informe sobre el conflicto. Lo van a entregar en julio. Se han dedicado también a avanzar en el Museo Nacional de la Memoria.
SEMANA. Hay quienes opinan que la ley va muy lenta…
P. G. Nuestra premisa es hacerlo bien porque creemos en una buena aplicación de la ley, está la garantía de un buen proceso posterior de paz. Hacerlo rápido, para tener cifras y datos, nunca ha sido el objetivo. Creo que nos ha faltado compartir más con el país y con el mundo lo que estamos haciendo. Con el perdón de los que piensan que va lento, esto hay que hacerlo bien y creo que como lo estamos haciendo es la forma de hacerlo bien. Es la forma que asegura que esto sea sostenible, que no sea un proceso de un gobierno, de una entidad, sino uno que asuman todos los colombianos.
LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO
< "Esto hay que hacerlo bien y lo estamos haciendo
< "Hay gran rezago en prevención": Patricia Luna
< Diez preguntas sobre la Ley de Víctimas
LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO
- "Esto hay que hacerlo bien y lo estamos
- "Hay gran rezago en prevención": Patricia Luna
- Diez preguntas sobre la Ley de Víctimas
- El duro camino de la reconstrucción
TABLA DE CONTENIDOS
LAS CIFRAS DEL DRAMA COLOMBIANO
CRIMENES DE LA GUERRA
www.semana.com
2013