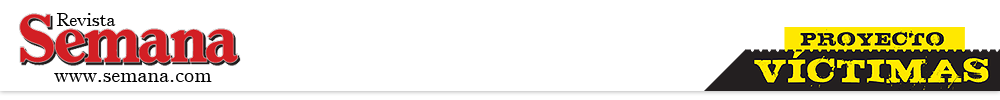La mujer de uno de los siete mineros asesinados por paramilitares en Basurú, Istmina, Chocó, en octubre de 2007, es consolada por sus amigas.
LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO
Las zonas grises
En una guerra como la colombiana, a veces la frontera entre víctima y victimario es borrosa. ¿Se atreverá el país a tocar este tabú? ¿Cuándo será el momento adecuado?
Doña Raquel George nunca desistió. Durante más de un lustro estuvo cada miércoles en un parque de Medellín, como parte de las Madres de la Candelaria, elevando la foto de Ángela María Torres George, su hija de 34 años, quien fue raptada por hombres al servicio de Don Berna en 2001. Desde que este jefe paramilitar empezó a dar versiones libres sobre sus crímenes, doña Raquel le escribió decenas de veces, lo interpeló en las audiencias públicas para que confesara qué le había hecho a su hija. Hasta que hace un año, por fin, obtuvo una respuesta. Don Berna confesó que Ángela había sido asesinada, y su cuerpo tirado al río Cauca. Agregó que era novia de un miembro de la banda La Terraza, y que también había participado en algunos de los peores crímenes cometidos por este grupo.
El suyo no es el único caso. En el incidente de reparación de Mampuján, en Montes de María, apareció una víctima que nunca había sido registrada. Un hombre asesinado por los paramilitares, de quien nadie habló al principio porque se cernía sobre él la sospecha de haber colaborado activamente con los victimarios. Según el Grupo de Memoria Histórica que documentó este caso, este hecho produjo un dilema en la juez. ¿Podía considerarse víctima una persona que colabora con un grupo armado?
Si bien la mayoría de las víctimas del conflicto colombiano han estado al margen de las actividades armadas, un porcentaje indeterminado no lo estaba. Bien fuera porque participaban activamente en grupos guerrilleros o paramilitares, o porque actuaban como base social de los mismos.
Ese es el caso por ejemplo de Irma Franco, una guerrillera del M-19 que participó en la toma del Palacio de Justicia en 1985 y quien, aunque está probado que salió viva del holocausto, desapareció luego de que entró a la casa del Florero, que estaba bajo control de los militares. Su desaparición es uno de los hechos por los que está condenado el coronel Alfonso Plazas Vega y no pocos se preguntan por qué, si ella era parte de los agresores del Palacio, es considerada una víctima.
El derecho internacional humanitario es claro al definir a la víctima como aquella que está en condición de indefensión, sin importar si es inocente o no. Pero de cara a la verdad histórica, estos matices sirven especialmente para una comprensión más amplia de la realidad y para poder sentar las bases de la reconciliación de manera más transparente.
En un conflicto interno tan largo como el colombiano, es normal que el papel de víctima y victimario haya mutado muchas veces. Este es un tema espinoso que pocos se atreven a tocar. Una excepción es el profesor de la Universidad de los Andes Iván Orozco, quien desde hace años ha criticado a las corrientes de derechos humanos, que con un enfoque de justicia muy radical, ubican a víctimas y victimarios en dos extremos que prácticamente no se tocan. Algo que es entendible frente a los procesos penales, que buscan el castigo de quien ha cometido el daño, pero que no son necesariamente el mejor camino si lo que se enfrenta es un proceso de paz.
En un conflicto interno tan largo como este es normal que el papel de víctima y victimario haya mutado muchas veces.
Como ha escrito Orozco, esta división tajante entre víctimas y victimarios, no es realista en un contexto de guerra civil, donde todos los actores han cometido atrocidades, y donde la participación de otros sectores de la sociedad no armados es parte del conflicto mismo.
El temor de muchos especialistas es que el camino adoptado por el Estado colombiano, centrado en un esquema judicial para abordar la reparación, termine por afianzar esa ‘purificación’ de las víctimas. Lo cual hace más difícil una futura reconciliación, pues se borra por completo la zona gris que hay en una guerra irregular.
Uno de los casos que mejor representa esa zona gris es el de la Unión Patriótica. Según el periodista Steven Dudley, autor del libro Armas y urnas, la UP, que nació como parte de un proceso de paz, quedó atrapada en la lógica de combinación de las formas de lucha cuando este se acabó. Algunos sobrevivientes de la UP, que dan testimonio en su libro, consideran que ellos terminaron siendo carne de cañón en las guerras que las Farc estaba librando con el Estado y con otros sectores como el narcotráfico.
Los militantes de la UP que fueron asesinados no eran combatientes, y nada justifica la matanza ni mucho menos está en cuestión su condición de víctimas. Sin embargo, de cara a un proceso de reconciliación y de verdad, admitir que allí hubo un juego ambiguo y peligroso debe ser la base para que no se repita una experiencia tan nefasta y compleja.
Señalar esas zonas grises en un país que todavía ni siquiera ha asumido el deber moral de reconocer y reparar a las víctimas es visto como un peligro por muchas organizaciones de derechos humanos. Y puede que tengan razón. Los colombianos todavía no hemos cumplido ni siquiera con la primera tarea que es sentir como propio el sufrimiento y el agravio que han vivido millones de víctimas. Tampoco el deber y el compromiso ético de garantizar que no habrá repetición.
Sin embargo, de cara a la construcción de la una paz duradera, como la que se supone empezará a construir Colombia en los próximos años, es necesario buscar aquello que Orozco llama la “humanidad compartida” entre las víctimas y los victimarios. Ese espacio donde se cruzan las vidas de unos y otros, y que hace posible la reconciliación.
Algo que no es tan exótico. En Sudáfrica, por ejemplo, Nelson Mandela nunca fue considerado una víctima ‘pura’, dado que dirigía una organización que cometió actos violentos. Y sin embargo, pudo ser el líder emblemático del sufrimiento que produjo el apartheid, y tuvo legitimidad para gobernar.
La sociedad colombiana seguirá en deuda con las víctimas mientras no las reconozca y se comprometa con ellas en terrenos como la justicia y la reparación. Pero si se quiere mirar al futuro, sobre la base de una verdad más amplia y profunda, no cabe duda de que esas zonas grises aparecerán. Aunque por ahora sea más que incómodo hablar de ellas.
LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO
< "Esto hay que hacerlo bien y lo estamos haciendo
< "Hay gran rezago en prevención": Patricia Luna
< Diez preguntas sobre la Ley de Víctimas
¿Víctimas por siempre?
En algunos escenarios académicos del país empieza el debate sobre si se está sacralizando a las víctimas y si esto puede ser un obstáculo a futuro. Que las víctimas se afinquen en esta condición como una identidad no es lo adecuado.
Jorge Giraldo, de la Universidad Eafit, considera que las leyes adoptadas hasta ahora son tortuosas: “Nos pusimos a hacer lo difícil, juzgar y condenar a miles, tratar de identificar individualmente a las víctimas como si se tratara de procesos penales y trasladar todas las responsabilidades a los guerreros, ocultando los agentes económicos, políticos y sociales”, dice Giraldo.
Sobre el riesgo de que las víctimas se afinquen en esa condición y no salgan de ella, el médico español Carlos Beristain, uno de los expertos más respetados en justicia transicional, cree que “la persona afectada va a reivindicar su identidad de víctima cuando no tiene reconocimiento. Cuando se da un marco de reconocimiento y de respeto, de verdad y reparación, la gente puede empezar a dejar atrás ese pasado doloroso, y aprender a vivir de otra manera. Pero si no se da esto, son mayores las posibilidades de que se enquiste una identidad de víctima que no ve en ello una situación por la que se ha pasado, sino una condición central de la persona. Eso no le permite poder mirar hacia adelante, o dejar de estar atada a ese pasado traumático”.
LEY DE VÍCTIMAS: EL GRAN DESAFÍO
- "Esto hay que hacerlo bien y lo estamos
- "Hay gran rezago en prevención": Patricia Luna
- Diez preguntas sobre la Ley de Víctimas
- El duro camino de la reconstrucción
TABLA DE CONTENIDOS
LAS CIFRAS DEL DRAMA COLOMBIANO
CRIMENES DE LA GUERRA
www.semana.com
2013