

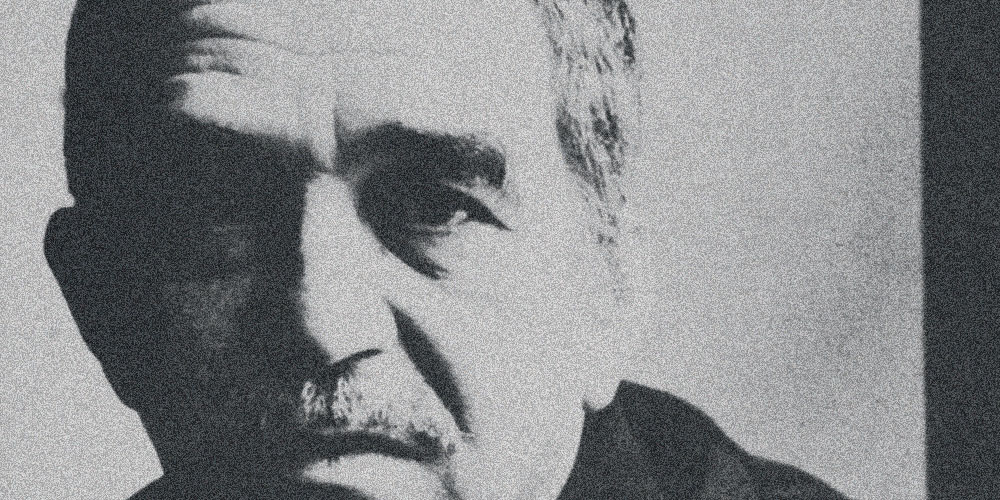
“Un amigo vale más que un Nobel”
Por Juan Gossain*
La historia de cómo le cambió la vida al escritor, que entonces vivía en México, a partir de la publicación de ‘Cien años de soledad’.
El miércoles 20 de octubre, a las nueve de la noche, sonó tres veces el timbre de la puerta.
La casa de Álvaro Mutis, en el sector de San Jerónimo, está situada en uno de los barrios más tranquilos y hermosos de México. De manera que aquella persona que estaba timbrando desesperadamente desde la calle, rompiendo en astillas el silencio de la noche, debió provocar un mohín de censura en los vecinos.
–¡Ya voy, ya voy! -gritó Mutis desde la sala, preguntándose quién podría ser el que llegara a importunar a semejante hora.
Mutis se levantó de la mullida butaca de su estudio, recostada a un muro en el que se ve la foto de un guerrillero mexicano retratado en el momento preciso de su fusilamiento, y caminó rápidamente hacia la puerta. A saltos, casi corriendo, el dueño de casa cubrió la distancia que lo separaba del jardín, llegó hasta un angosto sendero de piedras y flores, y abrió el ancho portón de hierro.
Allí, de pie bajo la fría noche mexicana, vestido con una chaqueta deportiva de cuadritos y un suéter de cuello abierto, estaba uno de sus más viejos y entrañables amigos, escritor y colombiano como él, y también residente en México.
–¡Gabito! -exclamó Mutis, asombrado, ante aquel hombre que parecía temblar de pies a cabeza. Y era cierto: Gabriel García Márquez estaba pálido y como asustado.
–¿Qué te pasa, hermano? -preguntó Mutis.
–Necesito que me escondas en tu casa- murmuró el novelista.
–¿Y esa vaina? -se extrañó Mutis-. Ya sé: peleaste con Mercedes.
–Peor, hermano -dijo García Márquez, con un gran desconsuelo-. Me acaban de dar el Premio Nobel...
Mutis se quedó con la boca abierta. Ahora el que empezó a temblar fue él.
La llamada de Estocolmo
Aquella noche del miércoles 20 de octubre de 1982 fue, sin duda, la peor que ha pasado en su vida Gabriel José García Márquez, desde cuando nació en Aracataca el 6 de septiembre de 1928 (aunque Luis Enrique, que es un hermano inmediatamente mayor, dice que Gabo no nació el 28 sino en el 27, de modo que en este momento no tendría 54 sino 55 años. “Lo que pasa -aclara Luis Enrique- es que Gabito se quita un año, pero no por vanidad sino por razones históricas: dice que nació el 28 para que su venida al mundo coincida con el hecho más terrible de la historia de Colombia y el que más lo ha impresionado: la matanza de las bananeras”.
Álvaro Mutis tomó a García Márquez del brazo, lo hizo entrar, cerró la puerta y regresaron al estudio. El anfitrión sirvió whisky en dos vasos. Gabito bebió un trago largo.
–Ahora sí, cuéntame el cuento -le dijo Mutis, tranquilizándolo, y sentándose frente a él.
–Me llamó Pierre Shoris... -comenzó a decir Gabito.
–¿Quién es ese? -interrumpió Mutis.
–El viceministro de Relaciones Exteriores de Suecia -explicó Gabo-. Es amigo mío y me dijo: ‘Tienes que venir a Estocolmo el 11 de diciembre, pero con frac’.
¡Mierda! -exclamó Mutis, sorprendido.
–Lo malo -se quejó el novelista- es que el premio solo lo anuncian mañana por la mañana.
El autor de Cien años de soledad miró a su mejor amigo con la angustia pintada en el rostro.
–Estaba desesperado -recuerda Mutis-. No sabía qué hacer hasta que amaneciera. Los nervios se lo estaban comiendo.
–Voy a llamar a Mercedes -dijo Gabo, con decisión, poniéndose de pie-. De pronto me llaman a la casa y la cogen de sorpresa.
Habló con su mujer, Mercedes Barcha Pardo, descendiente de un egipcio que fue dueño de una farmacia en Magangué. Colgó el teléfono.
Al regresar a la sala, García Márquez sintió que se le había dañado el estómago. El susto, la impresión, el miedo estaban haciendo estragos en su organismo.
–Lo mejor es que regreses a tu casa -le aconsejó Mutis-. Imagínate lo que pasaría si te llaman de la Academia Sueca y no te encuentran.
A las seis de la mañana del jueves -siete de la mañana, hora de Colombia- sonó el teléfono. García Márquez, que no había podido dormir desde su regreso de la casa de Mutis, y que se había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, pegó un salto. Extendió la mano, pero ya Mercedes, que había sido enterada de lo que estaba ocurriendo, había levantado la bocina. Oyó una voz que le hablaba en francés.
–Te llaman de Estocolmo -le dijo suavemente a su marido.
Gabito tomó el auricular. Dio los buenos días y dijo: “Gabriel García Márquez, a la orden”.
Mercedes, sentada sobre sus piernas en el colchón, lo miraba. Gabito solo emitía monosílabos: “Sí, claro”, “cómo no”, “entiendo”. Hablaba en francés. Dos minutos después colgó el aparato. Tenía una sonrisa en los ojos. Miró a su mujer, que no le quitaba la vista de encima.
–Nos ganamos el Premio Nobel -le dijo.
Mercedes, una hermosa mujer que tiene facciones como las que se ven en los retratos de la diosa Semíramis, con el pelo negro larguísimo sobre los hombros, se abrazó a él. No dijeron ni una sola palabra.
Minutos después, marido y mujer se reunían en el comedor de la casa con su hijo Rodrigo -23 años, licenciado en Letras de la Universidad de Harvard- y con Ubalda, una muchacha mexicana que es la empleada doméstica. Ubalda es tan inteligente y de tanta confianza, que los García Márquez han registrado su firma en los bancos para que ella gire los cheques y maneje los asuntos de la casa cuando ellos salen de viaje.
Gabito habló con su familia.
–En esta casa no ha pasado absolutamente nada -dijo el ganador del Premio Nobel-. La vida va a seguir igual. Yo no voy a cambiar y sé que ustedes tampoco.
–¿Qué vamos a hacer hoy? -preguntó Rodrigo.
–Lo que cada uno de nosotros tenía planeado -respondió su padre-. Yo me voy ahora al taller a recoger el carro que están arreglando. Va a llamar mucha gente y van a venir periodistas del mundo entero. Hay que atenderlos a todos, pero aquí la vida será la misma.
Buscando amigos en el aeropuerto
Gabito se quitó la piyama, que en realidad es una especie de sudadera de atleta enrazada con overol de mecánico, y se vistió rápidamente. En el momento en que se estaba poniendo los zapatos -unas botas españolas que le llegan al tobillo, y que se cierran con cremalleras- se oyó un gran alboroto en la calle.
Mercedes, pensando que era algo grave, se asomó a la ventana. Allí afuera, en el sardinel de la Calle del Fuego, en el barrio del Pedregal de San Angel, estaban unos diez periodistas que acababan de enterarse de la noticia. Eran camarógrafos de la televisión de Suecia, Finlandia e Italia. Uno de ellos sacó de su maletín de trabajo una botella de champaña y la destapó. El corcho, que hizo un gran estruendo, golpeó contra la ventana.
–¡Que salga Gabito! -gritó el de la botella dirigiéndose a Mercedes-. Queremos brindar con él.
García Márquez, conmovido, salió al antepecho de la casa. Y entonces cumplió su primera ceremonia como nobel de Literatura: se sentó en el sardinel a beber un sorbo de champaña con un grupo de reporteros. La radio mexicana estaba transmitiendo a esa hora la noticia de Estocolmo. De algunas casas vecinas se asomaron personas en las ventanas y, al ver a Gabito en la acera, lo aplaudieron. (Horas después, en la noche del jueves, los vecinos se acercaron sigilosamente a la casa de Gabo, y con una brocha y un tarro de pintura, escribieron en el piso, a la entrada del garaje: “Felicidades. Te amamos”).
En ese preciso instante, tres amigos de García Márquez salían de un hotel de Nueva York para tomar el avión que los llevaría a México. Eran el director de cine Guillermo Angulo y el presidente de RTI Televisión, Fernando Gómez Agudelo, que viajaba acompañado de su esposa, Teresa Morales de Gómez.
Los tres abordaron un taxi. Varios días antes habían hablado con García Márquez desde Estados Unidos, y le prometieron que pasarían a verlo a México antes de regresar a Colombia. Ahora, rumbo al aeropuerto Kennedy, se quedaron pasmados del asombro y de la alegría cuando el taxista prendió el radio y oyeron al locutor dando la noticia en inglés: “El escritor colombiano Gabriel García Márquez ha ganado hoy en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura 1982” .
–Lo único malo -comentó Gómez Agudelo- es que Gabito no va poder ir al aeropuerto a esperarnos.
–No importa -agregó Angulo-. Al llegar llamamos a Mutis.
Pero cuando el avión aterrizó en la capital azteca, los tres colombianos vieron que entre los seres anónimos que esperaban a sus familiares en el enorme aeropuerto, estaba el premio nobel como un vecino cualquiera.
–No hubieras venido -le dijo Angulo, abrazándolo-. Debes tener muchos compromisos ahora.
–No seas pendejo -replicó Gabo-. En este mundo no hay Premio Nobel que valga más que mis amigos.
Un hombre sencillo y bueno
Cuando regresó a su casa, después de haber dejado a sus tres amigos en el hotel, García Márquez empezó a sentir que entonces sí estaba asustado: la calle estaba llena de transmóviles de emisoras, de cables de televisión, de reporteros y fotógrafos.
No cabe duda: es invulnerable al Premio Nobel. La inmortalidad, que se gana peleando a trompadas con la vida y abriéndose paso a punta de talento, no se le ha subido ni se le subirá a la cabeza. Será el mismo tipo alegre, bueno, con una carcajada que suena como un reguero de monedas en el pavimento.
Miren ustedes lo que hizo aquel jueves, cuando regresó a la casa, y a pesar de que su teléfono estaba inundado con llamadas del mundo entero, incluyendo China, Japón y África. Aprovechó un momento en que la línea quedó libre, y marcó una llamada directa a Caracas. Se comunicó con la casa de su entrañable amiga Soledad Mendoza, hermana de Plinio y miembro de la famosa tribu. Soledad fue la mujer que lo recibió con los brazos abiertos, hace 25 años, cuando Gabo y su mujer llegaron a buscar empleo.
Gabo le cambió la voz en el teléfono, le tomó el pelo, y luego le dijo, con una risotada:
–¡Arrodíllate, carajo, que estás hablando con el premio nobel!
Al otro lado de la línea, Soledad no podía creerlo: un amigo agradecido se acordó de llamarla el mismo día en que lo consagraban ganador del premio literario más importante del mundo.
García Márquez es así. Al día siguiente, viernes, el embajador de Colombia en México, Ignacio Umaña de Brigard, organizó una recepción en su honor en la sede diplomática. Como ocurre en estos casos, la gente se fue reuniendo en grupitos. García Márquez pasaba un minuto aquí y otro allá, saludando a los invitados, y de pronto se fue escurriendo hasta llegar a un rincón en el que se hallaban los periodistas colombianos, camarógrafos de su país, fotógrafos y reporteros. Al llegar a ellos, Gabito exclamó:
–¡Al fin estoy con la gente que buscaba!
Y se quedó el resto de la fiesta con los periodistas de su patria, haciendo bromas, echando chistes, mamando gallo.
La casa de los ‘Gabos’
Sus amigos mexicanos llaman a García Márquez y su mujer ‘los Gabos’. Viven en un sector residencial y apacible, al sur de Ciudad de México, en una vieja casona del siglo pasado que ellos compraron en ruinas y la han ido reconstruyendo poco a poco, respetando la arquitectura de la época.
El patio, que es grande y cubierto de hierba, está lleno de tiestos de flores y -naturalmente- palos de guayaba. Las paredes son de piedra y están tapadas con enredaderas y buganvilias. Al fondo del patio está el estudio donde García Márquez trabaja, rodeado de libros, cuadros, fotografías de su familia y silencio. Entre los retratos que cuelgan de las paredes hay uno solo que no corresponde a su mujer o sus dos hijos (Gonzalo, el menor, 21 años, estudia artes gráficas en París). Ese retrato es el de Álvaro Cepeda Samudio, el mejor amigo que ha tenido, muerto hace diez años. Desde su fallecimiento, García Márquez -que sufrió un colapso cardíaco al conocer la noticia- no ha regresado nunca más a Barranquilla, ciudad en la cual vivió los años más felices de su vida.
La fotocopiadora de Torrijos
El estudio es amplio, acogedor y responde a lo que García Márquez piensa: no es cierto que la miseria y las penurias sean el mejor aliado del escritor. La literatura, según dice, hay que crearla en un ambiente cómodo, con máquina de escribir fina, con teléfonos automáticos, con aire acondicionado. En los estantes se amontonan las 32 ediciones que, en todas las lenguas del mundo, se han hecho de las novelas de Gabito.
Y a un lado, recostada a la pared que comunica con el patio, está una de esas modernas máquinas fotocopiadoras, de colores naranja y blanco, tan bella que parece una pequeña nave espacial.
–¡Caracoles! -le digo a García Márquez, por hacerle una broma-. Yo sabía que era necesario tener comodidades para escribir, pero no me imaginé que fuera posible comprarse una cosa de esas.
Lejos de reírse, Gabito se pone triste. Me parece extraña su reacción.
–Si tú supieras la historia de ese aparato -me dice, con una gran melancolía-. Me lo mandó de regalo un hombre que, de estar vivo, estaría aquí ahora mismo, conmigo, celebrando esta vaina del Nobel. Era el general Torrijos.
Se le nota, sutil pero inconfundible, un dejo de dolor por el gran amigo muerto. Gabito se acomoda en su escritorio. Pide una taza de café. Ubalda le informa que afuera están esperándolo unos periodistas de Finlandia.
–Resulta que yo soy un poco desordenado -dice Gabo- y cuando escribo una cuartilla después no sé dónde la dejo: si aquí en el estudio, o allá en el dormitorio, o en la cocina. Eso me creaba muchos problemas. Varias páginas se me perdieron. De modo que, apenas terminaba de escribir, cogía la hoja y me iba a una tienda que hay aquí, en la esquina de mi calle, y le sacaba una copia. Pero los viajes a la tienda eran muy fatigosos porque tenía que hacer cola detrás de estudiantes, de secretarias, de un montón de gente que andaba en lo mismo.
Un día, hablando de menudencias de la vida con el general Omar Torrijos en Panamá, el general le pidió a Gabo que le dijera cómo era un día de trabajo suyo. Entre las cosas que le contó, el novelista le echó el cuento de la cola en la tienda para hacer copias.
–Como una semana después -rememora Gabito- timbraron a la puerta de mi casa. Ubalda abrió y vino a decirme: “Hay unos señores que traen una caja para usted”. Recibimos el paquete, lo abrimos... y era esta fotocopiadora que Torrijos me mandaba de regalo.
No le digo ni una palabra, ni le hago una sola pregunta: a la gente, aunque se trate de tipos tan buenos y alegres como este premio nobel, hay que darles silencio cuando están sufriendo por dentro con el dolor de sus amigos muertos. Hay que hacerlo, aunque se trate de un hombre tan sencillo como este escritor que, cuando habla por teléfono con sus amigos de Colombia, solo les pide dos cosas: que le manden a México unas cajitas de bocadillos veleños y unas cuantas bolsas de café.
Nota: este artículo fue publicado por SEMANA en su edición correspondiente a la entrega del premio Nobel de 1982.
* Juan Gossaín, enviado especial de SEMANA a México, compartió con García Márquez las primeras emociones del Premio Nobel.
 Inmortal
Inmortal
Se nos fue el colombiano más importante de todos los tiempos.
 Adiós al maestro
Adiós al maestro
Recorrido por los aspectos más relevantes de la vida extraordinaria del padre de Macondo. Por Gerald Martin
 Gabo y el poder
Gabo y el poder
“Siento una gran fascinación por el poder, y no es una fascinación secreta”, le confesaba Gabriel García Márquez a su compadre Plinio Apuleyo Mendoza en la entrevista publicada en ‘El olor de la guayaba’. Por Patricia Lara
 “Soy un gran admirador de la mala poesía”
“Soy un gran admirador de la mala poesía”
El nobel fue un gran amante del verso y la simetría, a tal punto que escribió varios poemas. Un gusto que sin duda marcó su obra. Por Piedad Bonnett
 “Un amigo vale más que un Nobel”
“Un amigo vale más que un Nobel”
La historia de cómo le cambió la vida al escritor, que entonces vivía en México, a partir de la publicación de ‘Cien años de soledad’. Por Juan Gossain
 Gabo y Fidel en su otoño
Gabo y Fidel en su otoño
La cercanía del nobel con el poder siempre desató polémica, pero nada como su simpatía con la Revolución cubana y con Fidel Castro.
Por Ángel Esteban
 Sus legados y reconocimientos
Sus legados y reconocimientos
Gabo con ‘Cien años de soledad’ escribió el poema épico de los colombianos.
Por Margarita Valencia
 El reportaje que Gabo escribió para SEMANA
El reportaje que Gabo escribió para SEMANA
'Bateman: misterio sin final', su primer reportaje después del Nobel, narra la desaparición del guerrillero del M-19.
 Los primeros párrafos de sus obras
Los primeros párrafos de sus obras
Parecía capaz de construir un párrafo interminable, sin que la atención del lector se perdiera. Y quizá como herencia de sus días como periodista cronista, comenzaba sus novelas con fuertes ganchos.
 El acordeón de Gabo
El acordeón de Gabo
El escritor no solo hizo famoso a este ritmo a través de sus libros, también lo convirtió en una expresión de la costa y su cultura.
Por Daniel Samper Pizano
Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango (Periodista de contenidos multimedia e interactivos)


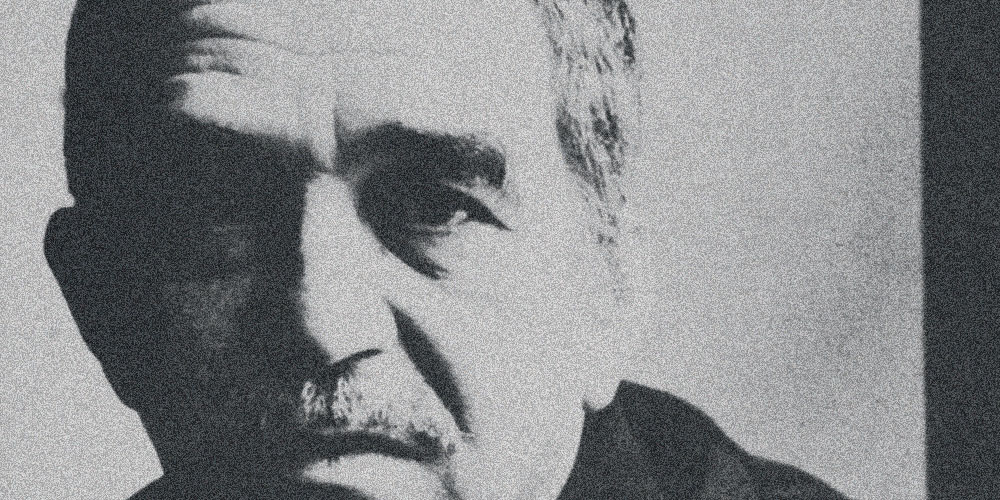
“Un amigo vale más que un Nobel”
Por Juan Gossain*
La historia de cómo le cambió la vida al escritor, que entonces vivía en México, a partir de la publicación de ‘Cien años de soledad’.
El miércoles 20 de octubre, a las nueve de la noche, sonó tres veces el timbre de la puerta.
La casa de Álvaro Mutis, en el sector de San Jerónimo, está situada en uno de los barrios más tranquilos y hermosos de México. De manera que aquella persona que estaba timbrando desesperadamente desde la calle, rompiendo en astillas el silencio de la noche, debió provocar un mohín de censura en los vecinos.
–¡Ya voy, ya voy! -gritó Mutis desde la sala, preguntándose quién podría ser el que llegara a importunar a semejante hora.
Mutis se levantó de la mullida butaca de su estudio, recostada a un muro en el que se ve la foto de un guerrillero mexicano retratado en el momento preciso de su fusilamiento, y caminó rápidamente hacia la puerta. A saltos, casi corriendo, el dueño de casa cubrió la distancia que lo separaba del jardín, llegó hasta un angosto sendero de piedras y flores, y abrió el ancho portón de hierro.
Allí, de pie bajo la fría noche mexicana, vestido con una chaqueta deportiva de cuadritos y un suéter de cuello abierto, estaba uno de sus más viejos y entrañables amigos, escritor y colombiano como él, y también residente en México.
–¡Gabito! -exclamó Mutis, asombrado, ante aquel hombre que parecía temblar de pies a cabeza. Y era cierto: Gabriel García Márquez estaba pálido y como asustado.
–¿Qué te pasa, hermano? -preguntó Mutis.
–Necesito que me escondas en tu casa- murmuró el novelista.
–¿Y esa vaina? -se extrañó Mutis-. Ya sé: peleaste con Mercedes.
–Peor, hermano -dijo García Márquez, con un gran desconsuelo-. Me acaban de dar el Premio Nobel...
Mutis se quedó con la boca abierta. Ahora el que empezó a temblar fue él.
La llamada de Estocolmo
Aquella noche del miércoles 20 de octubre de 1982 fue, sin duda, la peor que ha pasado en su vida Gabriel José García Márquez, desde cuando nació en Aracataca el 6 de septiembre de 1928 (aunque Luis Enrique, que es un hermano inmediatamente mayor, dice que Gabo no nació el 28 sino en el 27, de modo que en este momento no tendría 54 sino 55 años. “Lo que pasa -aclara Luis Enrique- es que Gabito se quita un año, pero no por vanidad sino por razones históricas: dice que nació el 28 para que su venida al mundo coincida con el hecho más terrible de la historia de Colombia y el que más lo ha impresionado: la matanza de las bananeras”.
Álvaro Mutis tomó a García Márquez del brazo, lo hizo entrar, cerró la puerta y regresaron al estudio. El anfitrión sirvió whisky en dos vasos. Gabito bebió un trago largo.
–Ahora sí, cuéntame el cuento -le dijo Mutis, tranquilizándolo, y sentándose frente a él.
–Me llamó Pierre Shoris... -comenzó a decir Gabito.
–¿Quién es ese? -interrumpió Mutis.
–El viceministro de Relaciones Exteriores de Suecia -explicó Gabo-. Es amigo mío y me dijo: ‘Tienes que venir a Estocolmo el 11 de diciembre, pero con frac’.
¡Mierda! -exclamó Mutis, sorprendido.
–Lo malo -se quejó el novelista- es que el premio solo lo anuncian mañana por la mañana.
El autor de Cien años de soledad miró a su mejor amigo con la angustia pintada en el rostro.
–Estaba desesperado -recuerda Mutis-. No sabía qué hacer hasta que amaneciera. Los nervios se lo estaban comiendo.
–Voy a llamar a Mercedes -dijo Gabo, con decisión, poniéndose de pie-. De pronto me llaman a la casa y la cogen de sorpresa.
Habló con su mujer, Mercedes Barcha Pardo, descendiente de un egipcio que fue dueño de una farmacia en Magangué. Colgó el teléfono.
Al regresar a la sala, García Márquez sintió que se le había dañado el estómago. El susto, la impresión, el miedo estaban haciendo estragos en su organismo.
–Lo mejor es que regreses a tu casa -le aconsejó Mutis-. Imagínate lo que pasaría si te llaman de la Academia Sueca y no te encuentran.
A las seis de la mañana del jueves -siete de la mañana, hora de Colombia- sonó el teléfono. García Márquez, que no había podido dormir desde su regreso de la casa de Mutis, y que se había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, pegó un salto. Extendió la mano, pero ya Mercedes, que había sido enterada de lo que estaba ocurriendo, había levantado la bocina. Oyó una voz que le hablaba en francés.
–Te llaman de Estocolmo -le dijo suavemente a su marido.
Gabito tomó el auricular. Dio los buenos días y dijo: “Gabriel García Márquez, a la orden”.
Mercedes, sentada sobre sus piernas en el colchón, lo miraba. Gabito solo emitía monosílabos: “Sí, claro”, “cómo no”, “entiendo”. Hablaba en francés. Dos minutos después colgó el aparato. Tenía una sonrisa en los ojos. Miró a su mujer, que no le quitaba la vista de encima.
–Nos ganamos el Premio Nobel -le dijo.
Mercedes, una hermosa mujer que tiene facciones como las que se ven en los retratos de la diosa Semíramis, con el pelo negro larguísimo sobre los hombros, se abrazó a él. No dijeron ni una sola palabra.
Minutos después, marido y mujer se reunían en el comedor de la casa con su hijo Rodrigo -23 años, licenciado en Letras de la Universidad de Harvard- y con Ubalda, una muchacha mexicana que es la empleada doméstica. Ubalda es tan inteligente y de tanta confianza, que los García Márquez han registrado su firma en los bancos para que ella gire los cheques y maneje los asuntos de la casa cuando ellos salen de viaje.
Gabito habló con su familia.
–En esta casa no ha pasado absolutamente nada -dijo el ganador del Premio Nobel-. La vida va a seguir igual. Yo no voy a cambiar y sé que ustedes tampoco.
–¿Qué vamos a hacer hoy? -preguntó Rodrigo.
–Lo que cada uno de nosotros tenía planeado -respondió su padre-. Yo me voy ahora al taller a recoger el carro que están arreglando. Va a llamar mucha gente y van a venir periodistas del mundo entero. Hay que atenderlos a todos, pero aquí la vida será la misma.
Buscando amigos en el aeropuerto
Gabito se quitó la piyama, que en realidad es una especie de sudadera de atleta enrazada con overol de mecánico, y se vistió rápidamente. En el momento en que se estaba poniendo los zapatos -unas botas españolas que le llegan al tobillo, y que se cierran con cremalleras- se oyó un gran alboroto en la calle.
Mercedes, pensando que era algo grave, se asomó a la ventana. Allí afuera, en el sardinel de la Calle del Fuego, en el barrio del Pedregal de San Angel, estaban unos diez periodistas que acababan de enterarse de la noticia. Eran camarógrafos de la televisión de Suecia, Finlandia e Italia. Uno de ellos sacó de su maletín de trabajo una botella de champaña y la destapó. El corcho, que hizo un gran estruendo, golpeó contra la ventana.
–¡Que salga Gabito! -gritó el de la botella dirigiéndose a Mercedes-. Queremos brindar con él.
García Márquez, conmovido, salió al antepecho de la casa. Y entonces cumplió su primera ceremonia como nobel de Literatura: se sentó en el sardinel a beber un sorbo de champaña con un grupo de reporteros. La radio mexicana estaba transmitiendo a esa hora la noticia de Estocolmo. De algunas casas vecinas se asomaron personas en las ventanas y, al ver a Gabito en la acera, lo aplaudieron. (Horas después, en la noche del jueves, los vecinos se acercaron sigilosamente a la casa de Gabo, y con una brocha y un tarro de pintura, escribieron en el piso, a la entrada del garaje: “Felicidades. Te amamos”).
En ese preciso instante, tres amigos de García Márquez salían de un hotel de Nueva York para tomar el avión que los llevaría a México. Eran el director de cine Guillermo Angulo y el presidente de RTI Televisión, Fernando Gómez Agudelo, que viajaba acompañado de su esposa, Teresa Morales de Gómez.
Los tres abordaron un taxi. Varios días antes habían hablado con García Márquez desde Estados Unidos, y le prometieron que pasarían a verlo a México antes de regresar a Colombia. Ahora, rumbo al aeropuerto Kennedy, se quedaron pasmados del asombro y de la alegría cuando el taxista prendió el radio y oyeron al locutor dando la noticia en inglés: “El escritor colombiano Gabriel García Márquez ha ganado hoy en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura 1982” .
–Lo único malo -comentó Gómez Agudelo- es que Gabito no va poder ir al aeropuerto a esperarnos.
–No importa -agregó Angulo-. Al llegar llamamos a Mutis.
Pero cuando el avión aterrizó en la capital azteca, los tres colombianos vieron que entre los seres anónimos que esperaban a sus familiares en el enorme aeropuerto, estaba el premio nobel como un vecino cualquiera.
–No hubieras venido -le dijo Angulo, abrazándolo-. Debes tener muchos compromisos ahora.
–No seas pendejo -replicó Gabo-. En este mundo no hay Premio Nobel que valga más que mis amigos.
Un hombre sencillo y bueno
Cuando regresó a su casa, después de haber dejado a sus tres amigos en el hotel, García Márquez empezó a sentir que entonces sí estaba asustado: la calle estaba llena de transmóviles de emisoras, de cables de televisión, de reporteros y fotógrafos.
No cabe duda: es invulnerable al Premio Nobel. La inmortalidad, que se gana peleando a trompadas con la vida y abriéndose paso a punta de talento, no se le ha subido ni se le subirá a la cabeza. Será el mismo tipo alegre, bueno, con una carcajada que suena como un reguero de monedas en el pavimento.
Miren ustedes lo que hizo aquel jueves, cuando regresó a la casa, y a pesar de que su teléfono estaba inundado con llamadas del mundo entero, incluyendo China, Japón y África. Aprovechó un momento en que la línea quedó libre, y marcó una llamada directa a Caracas. Se comunicó con la casa de su entrañable amiga Soledad Mendoza, hermana de Plinio y miembro de la famosa tribu. Soledad fue la mujer que lo recibió con los brazos abiertos, hace 25 años, cuando Gabo y su mujer llegaron a buscar empleo.
Gabo le cambió la voz en el teléfono, le tomó el pelo, y luego le dijo, con una risotada:
–¡Arrodíllate, carajo, que estás hablando con el premio nobel!
Al otro lado de la línea, Soledad no podía creerlo: un amigo agradecido se acordó de llamarla el mismo día en que lo consagraban ganador del premio literario más importante del mundo.
García Márquez es así. Al día siguiente, viernes, el embajador de Colombia en México, Ignacio Umaña de Brigard, organizó una recepción en su honor en la sede diplomática. Como ocurre en estos casos, la gente se fue reuniendo en grupitos. García Márquez pasaba un minuto aquí y otro allá, saludando a los invitados, y de pronto se fue escurriendo hasta llegar a un rincón en el que se hallaban los periodistas colombianos, camarógrafos de su país, fotógrafos y reporteros. Al llegar a ellos, Gabito exclamó:
–¡Al fin estoy con la gente que buscaba!
Y se quedó el resto de la fiesta con los periodistas de su patria, haciendo bromas, echando chistes, mamando gallo.
La casa de los ‘Gabos’
Sus amigos mexicanos llaman a García Márquez y su mujer ‘los Gabos’. Viven en un sector residencial y apacible, al sur de Ciudad de México, en una vieja casona del siglo pasado que ellos compraron en ruinas y la han ido reconstruyendo poco a poco, respetando la arquitectura de la época.
El patio, que es grande y cubierto de hierba, está lleno de tiestos de flores y -naturalmente- palos de guayaba. Las paredes son de piedra y están tapadas con enredaderas y buganvilias. Al fondo del patio está el estudio donde García Márquez trabaja, rodeado de libros, cuadros, fotografías de su familia y silencio. Entre los retratos que cuelgan de las paredes hay uno solo que no corresponde a su mujer o sus dos hijos (Gonzalo, el menor, 21 años, estudia artes gráficas en París). Ese retrato es el de Álvaro Cepeda Samudio, el mejor amigo que ha tenido, muerto hace diez años. Desde su fallecimiento, García Márquez -que sufrió un colapso cardíaco al conocer la noticia- no ha regresado nunca más a Barranquilla, ciudad en la cual vivió los años más felices de su vida.
La fotocopiadora de Torrijos
El estudio es amplio, acogedor y responde a lo que García Márquez piensa: no es cierto que la miseria y las penurias sean el mejor aliado del escritor. La literatura, según dice, hay que crearla en un ambiente cómodo, con máquina de escribir fina, con teléfonos automáticos, con aire acondicionado. En los estantes se amontonan las 32 ediciones que, en todas las lenguas del mundo, se han hecho de las novelas de Gabito.
Y a un lado, recostada a la pared que comunica con el patio, está una de esas modernas máquinas fotocopiadoras, de colores naranja y blanco, tan bella que parece una pequeña nave espacial.
–¡Caracoles! -le digo a García Márquez, por hacerle una broma-. Yo sabía que era necesario tener comodidades para escribir, pero no me imaginé que fuera posible comprarse una cosa de esas.
Lejos de reírse, Gabito se pone triste. Me parece extraña su reacción.
–Si tú supieras la historia de ese aparato -me dice, con una gran melancolía-. Me lo mandó de regalo un hombre que, de estar vivo, estaría aquí ahora mismo, conmigo, celebrando esta vaina del Nobel. Era el general Torrijos.
Se le nota, sutil pero inconfundible, un dejo de dolor por el gran amigo muerto. Gabito se acomoda en su escritorio. Pide una taza de café. Ubalda le informa que afuera están esperándolo unos periodistas de Finlandia.
–Resulta que yo soy un poco desordenado -dice Gabo- y cuando escribo una cuartilla después no sé dónde la dejo: si aquí en el estudio, o allá en el dormitorio, o en la cocina. Eso me creaba muchos problemas. Varias páginas se me perdieron. De modo que, apenas terminaba de escribir, cogía la hoja y me iba a una tienda que hay aquí, en la esquina de mi calle, y le sacaba una copia. Pero los viajes a la tienda eran muy fatigosos porque tenía que hacer cola detrás de estudiantes, de secretarias, de un montón de gente que andaba en lo mismo.
Un día, hablando de menudencias de la vida con el general Omar Torrijos en Panamá, el general le pidió a Gabo que le dijera cómo era un día de trabajo suyo. Entre las cosas que le contó, el novelista le echó el cuento de la cola en la tienda para hacer copias.
–Como una semana después -rememora Gabito- timbraron a la puerta de mi casa. Ubalda abrió y vino a decirme: “Hay unos señores que traen una caja para usted”. Recibimos el paquete, lo abrimos... y era esta fotocopiadora que Torrijos me mandaba de regalo.
No le digo ni una palabra, ni le hago una sola pregunta: a la gente, aunque se trate de tipos tan buenos y alegres como este premio nobel, hay que darles silencio cuando están sufriendo por dentro con el dolor de sus amigos muertos. Hay que hacerlo, aunque se trate de un hombre tan sencillo como este escritor que, cuando habla por teléfono con sus amigos de Colombia, solo les pide dos cosas: que le manden a México unas cajitas de bocadillos veleños y unas cuantas bolsas de café.
Nota: este artículo fue publicado por SEMANA en su edición correspondiente a la entrega del premio Nobel de 1982.
* Juan Gossaín, enviado especial de SEMANA a México, compartió con García Márquez las primeras emociones del Premio Nobel.
 Inmortal
Inmortal
Se nos fue el colombiano más importante de todos los tiempos.
 Adiós al maestro
Adiós al maestro
Recorrido por los aspectos más relevantes de la vida extraordinaria del padre de Macondo. Por Gerald Martin
 Gabo y el poder
Gabo y el poder
“Siento una gran fascinación por el poder, y no es una fascinación secreta”, le confesaba Gabriel García Márquez a su compadre Plinio Apuleyo Mendoza en la entrevista publicada en ‘El olor de la guayaba’. Por Patricia Lara
 “Soy un gran admirador de la mala poesía”
“Soy un gran admirador de la mala poesía”
El nobel fue un gran amante del verso y la simetría, a tal punto que escribió varios poemas. Un gusto que sin duda marcó su obra. Por Piedad Bonnett
 “Un amigo vale más que un Nobel”
“Un amigo vale más que un Nobel”
La historia de cómo le cambió la vida al escritor, que entonces vivía en México, a partir de la publicación de ‘Cien años de soledad’. Por Juan Gossain
 Gabo y Fidel en su otoño
Gabo y Fidel en su otoño
La cercanía del nobel con el poder siempre desató polémica, pero nada como su simpatía con la Revolución cubana y con Fidel Castro.
Por Ángel Esteban
 Sus legados y reconocimientos
Sus legados y reconocimientos
Gabo con ‘Cien años de soledad’ escribió el poema épico de los colombianos.
Por Margarita Valencia
 El reportaje que Gabo escribió para SEMANA
El reportaje que Gabo escribió para SEMANA
'Bateman: misterio sin final', su primer reportaje después del Nobel, narra la desaparición del guerrillero del M-19.
 Los primeros párrafos de sus obras
Los primeros párrafos de sus obras
Parecía capaz de construir un párrafo interminable, sin que la atención del lector se perdiera. Y quizá como herencia de sus días como periodista cronista, comenzaba sus novelas con fuertes ganchos.
 El acordeón de Gabo
El acordeón de Gabo
El escritor no solo hizo famoso a este ritmo a través de sus libros, también lo convirtió en una expresión de la costa y su cultura.
Por Daniel Samper Pizano
Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango (Periodista de contenidos multimedia e interactivos)



















